Nota editorial (2025): publicado originalmente en 2020. Se añadió una versión estructurada con fines enciclopédicos. El texto original se conserva íntegro como parte del archivo histórico.
El comportamiento asintomático sorprendente del SARS-CoV-2 en jóvenes y su impacto evolutivo
Este artículo examina el fenómeno de infección por COVID-19 sin síntomas entre los portadores jóvenes, desafiando un equilibrio evolutivo típico del virus y sus implicancias para la sociedad.
- Impacto en la transmisibilidad: Los síntomas ocurrirían varios días antes de que los portadores muestren signos, permitiendo propagación viral más allá del conocimiento personal.
- Comparación con enfermedades similares: El COVID-19 se comporta como una ETS comparable al VIH y la sífilis en términos de transmisión asintomática. Esto ha llevado a que cepas del virus afecten individuos de maneras diferentes, potencialmente basadas en factores personales.
- Inmunidad juvenil: Aunque las personas jóvenes son más propensas a seguir sintiéndose bien después del contagio, hay evidencias que sugieren su vulnerabilidad ante infecciones posteriores debido a condiciones crónicas.
- Diferencias por edad: La virulencia varía con la edad; los mayores tienden a sufrir graves consecuencias, mientras que en jóvenes el virus se mantiene latente más tiempo. Esto podría ser debido al registro evolutivo del SARS-CoV-2.
- Económicas y sanitarias: Las consecuencias económicas para países dependientes de turismo y la necesidad urgente de medidas preventivas en universidades son discutidas como parte del impacto más amplio.
- Investigación evolutiva futura: Existe preocupación por los posibles cambios evolutivos futuros del SARS-CoV-2, aunque la investigación es aún incipiente y no hay evidencia concluyente de cambio en virulencia o transmisibilidad.
El artículo invita a reflexionar sobre las medidas preventivas específicas que pueden mitigar los riesgos asociados con COVID-19, especialmente dentro del mundo académico. Las implicaciones para el conocimiento científico de la edad y su interacción con infectabilidad también son profundamente cuestionadas.
Referencias
- Aktipis, Athena. *El comportamiento asintomático sorprendente del SARS-CoV-2 en jóvenes y su impacto evolutivo*. The Conversation (Creative Commons).
Preguntas frecuentes
«`html
¿Cuál es el impacto de la transmisibilidad del COVID-19 asintomático en jóvenes sobre las prácticas comunitarias?
Respuesta: Los portadores que experimentan infecciones por COVID-19 sin mostrar síntomas pueden pasar desapercibidos, llevando a una propagación viral no detectada y perpetuada más allá del conocimiento personal debido al impacto en la transmisibilidad.
¿Cómo se compara el comportamiento asintomático de COVID-19 con enfermedades similares?
Respuesta: El SARS-CoV-2, que causa COVID-19, exhibe patrones de transmisión similares a otras enfermedades transmitidas sexualmente como el VIH y la sífilis. Esto ha llevado al virus afectar individuos en bases personales, potenzando su capacidad para propagarse silenciamente.
¿Puede una infección por COVID-19 conferir inmunidad a los jóvenes que sobreviven sin síntomas?
Respuesta: Aunque es probable que las personas jóvenes sientan mejoría tras la infección, hay evidencia de vulnerabilidad ante futuras infecciones por condiciones crónicas. Esto sugiere una compleja relación entre edad y respuesta inmunitaria.
¿Hay diferencias notables en los efectos del COVID-19 según la edad?
Respuesta: La virulencia puede variar significativamente con el aumento de la edad; mientras que mayores individuos a menudo experimentan graves consecuencias, jóvenes pueden tener síntomas latentes más prolongados. Esto podría reflejar un registro evolutivo específico del SARS-CoV-2.
¿Qué impacto económico y sanitario ha tenido COVID-19 en países dependientes de turismo?
Respuesta: La pandemia ha causado un importante efecto negativo económico, especialmente para aquellos países cuyas economías dependen fuertemente del turismo. Esto destaca la necesidad urgente de medidas preventivas estratégicas.
«`
Texto original (2020)
Este artículo explora la naturaleza sorprendentemente asintomática del SARS-CoV-2 en los portadores jóvenes y cómo esto impacta su capacidad para propagar el virus, desafiando así un equilibrio evolutivo típico entre virulencia e infectabilidad. Además de discutir las implicaciones sociales y sanitarias del fenómeno y examinar casos recientes como los brotes en universidades asiáticas, se analiza cómo la interacción continua con personas mayores podría potenciar el ciclo viral a largo plazo. Además de destacar las consecuencias económicas para países en desarrollo que dependen del turismo y proporcionar una reflexión sobre los posibles cambios evolutivos futuries del virus, este trabajo examina la interacción entre edad y infectabilidad desde un punto de vista científico. Finalmente, se invita a considerar medidas preventivas en el mundo académico para mitigar estos riesgos asociados con COVID-19.
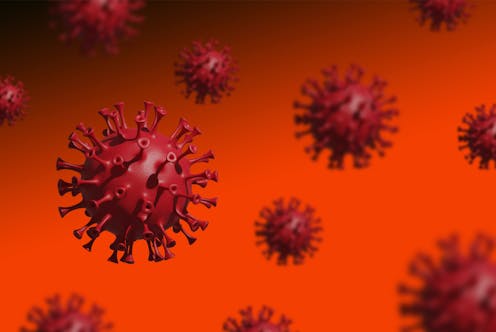
Los virus se mueven en una fina línea entre la perniciosidad y la transmisibilidad. Si son demasiado virulentos, y como consecuencia de ello matan o incapacitan a sus huéspedes, su capacidad de infectar a otros nuevos se ve limitada. Por el contrario, si los virus apenas hacen daño, pueden no generar un número suficiente de copias de sí mismos como para resultar infecciosos.
Pero el SARS-CoV-2, el coronavirus que provoca la enfermedad COVID-19, no cumple esta norma de equilibrio evolutivo. Los síntomas a menudo no aparecen hasta después de que los infectados hayan estado propagando el virus durante varios días. Un estudio sobre el SARS-CoV-2 determinó que las tasas más altas de diseminación viral (y por lo tanto, de transmisibilidad) se daban uno o dos días antes de que la persona infectada mostrara síntomas.
Para decirlo de forma sencilla, solo te sientes enfermo cuando el virus ya ha logrado su objetivo evolutivo: propagarse.
Los virus que poseen una alta capacidad de hacer copias de sí mismos para luego introducirlas en nuevos portadores son más eficaces y presentan mayores niveles de prevalencia, y por tanto tardan más en verse frenados por la inmunidad de grupo o los esfuerzos sanitarios.
Como investigadores académicos que estudiamos medicina evolutiva, sabemos que el equilibrio entre perniciosidad y transmisibilidad ayuda a mantener a un agente patógeno bajo control. Para un virus, la letalidad es algo que le impide propagarse en exceso. Este ha sido el caso de otros patógenos pandémicos como el virus de Marburgo, el ébola o el coronavirus original responsable del SARS. Los brotes que sistemáticamente provocan síntomas severos son más fáciles de acorralar mediante medidas de salud pública, ya que es más sencillo detectar a los individuos infectados. Sin embargo, el SARS-CoV-2 puede infectar a comunidades enteras de forma sigilosa porque muchos de los infectados no presentan ningún tipo de síntoma.

Getty Images / Justin Paget
El COVID-19 se comporta como una ETS
sida y la sífilis, por ejemplo, son enfermedades relativamente asintomáticas durante la mayor parte del tiempo en el que resultan contagiosas. Con respecto al SARS-CoV-2, hay investigaciones recientes que sostienen que entre el 40 % y el 45 % de las personas infectadas permanecen asintomáticas. Y estos portadores podrían tener la capacidad de contagiar el virus durante más tiempo.Visto desde esta perspectiva, el COVID-19 recuerda a una enfermedad de transmisión sexual. La persona infectada no muestra síntomas y continúa sintiéndose bien… y mientras sigue contagiando el virus. El
El COVID-19 posee otra semejanza con muchas enfermedades de transmisión sexual, y es que su perniciosidad no es la misma en todos los huéspedes. De hecho, a menudo es extremadamente variable. Existe evidencia científica de que la capacidad de defenderse contra la infección varía de persona a persona. Además, la gravedad de todas las cepas del virus podría no ser la misma, aunque aún no existe evidencia científica suficiente sobre esto último.
Incluso dentro de una misma cepa de SARS-CoV-2, el virus podría afectar a los huéspedes de formas distintas, lo que a su vez podría facilitar su propagación. Ni el SARS-CoV-2 (ni ningún otro agente patógeno) cambia deliberadamente sus efectos para sacar provecho de nosotros y usar nuestros cuerpos como vehículos de transmisión. Pero los patógenos pueden evolucionar para que parezca que están jugando con nosotros.
Hay estudios que demuestran que los agentes patógenos pueden regular la virulencia con la que se manifiestan (lo que quiere decir que pueden ser extremadamente virulentos en algunos individuos y mucho menos en otros) dependiendo de características del huésped como su edad, la presencia de otras infecciones o su respuesta inmune. En algunos individuos se maximizaría la virulencia, como en el caso de los huéspedes más viejos. En otros, lo que se maximizaría sería la transmisibilidad.

Getty Images/Los Angeles Times/Gina Ferazzi
La edad importa
Hasta ahora, parece que la edad es el factor fundamental. Las personas mayores tienden a sufrir infecciones altamente dañinas mientras que los huéspedes más jóvenes, a pesar de estar igualmente infectados, en su mayoría salen indemnes. Esto podría deberse a que los distintos huéspedes desarrollan diferentes respuestas inmunes. Otra respuesta sería que, conforme nos hacemos mayores, somos más susceptibles de desarrollar otras enfermedades como la obesidad o la hipertensión, lo que a su vez nos hacen más propensos a sufrir efectos nocivos por parte del SARS-CoV-2.
Más allá de cómo funcione exactamente, el regirse por patrones de edad permite al SARS-COV-2 sorber y soplar a la vez en términos evolutivos, es decir, hacer estragos entre los huéspedes más viejos con gran virulencia y preservar a los más jóvenes para que le sirvan de vehículo de transmisión. Algunos estudios sugieren que las personas jóvenes son más susceptibles de ser asintomáticas, aunque tanto los presintomáticos como los asintomáticos pueden igualmente contagiar el virus.
¿Qué sabemos sobre la evolución del SARS-CoV-2? Desgraciadamente, aún no demasiado. Existe cierta evidencia científica de que el virus podría estar adaptándose a nosotros como nuevos huéspedes, pero hasta el momento no hay pruebas que demuestren que esas mutaciones estén provocando cambios en la virulencia o transmisibilidad del SARS-CoV-2. Y dado que el virus podría ser capaz de eludir el equilibrio típico entre perniciosidad y transmisividad, podría haber poca presión evolutiva para que se vuelva menos dañino en su propagación.
El arte de la guerra, tienes que conocer a tu enemigo. Y todavía tenemos que saber mucho más sobre el SARS-CoV-2 antes de empezar a cantar victoria.De entre todos los misterios que rodean al COVID-19, hay una cosa clara: no podemos dejarnos llevar por una falsa sensación de seguridad. Como advierte Sun Tzu en
![]()
Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.
Fuente: The Conversation (Creative Commons)
Author: Athena Aktipis, Associate Professor of Psychology, Center for Evolution and Medicine, Arizona State University
