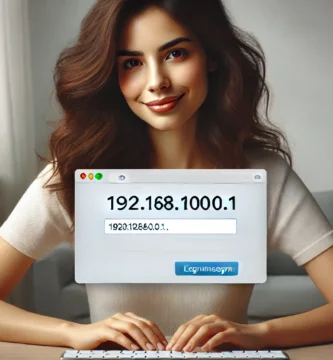El acento me delata. Me rehúso compulsivamente a perder mi ceceo, constantemente amenazado por el mar de suaves eses que me rodean, último vestigio de mi ya de por si quebrantada identidad. He cedido, eso sí –y en pro del bienestar general- a varios modismos que generan incomprensión o la franca carcajada. Ya no cojo el metro, a peligro de ser sometida a la humillación general, y ahora digo las cosas en broma en vez de decirlas de cachondeo –esto último provocaba muchas miradas extrañadas-. Las cosas dejaron de ser cutres –ahora son nacas- y los pijos se han convertido por arte de birlibirloque en fresas.
El único adjetivo en el que coinciden los dos países debe ser el de “rojillo”, que parece que lo dicen igual acá que allá (y con el mismo tonillo medio despectivo medio sorprendido, así como alzando la ceja, como quien pone a un perro en cuarentena, nosesimeentienden). Son cosas del desprestigio globalizado, una más en la lista a reclamarle a los yanquis (perdón, a los gringos) cuando llegue el día del juicio final, supongo. Abro paréntesis: “rojillo” me es un adjetivo absolutamente inmerecido. Hago constar en acta que pocas cosas me duelen más que ver a los partidos comunistas ondeando sus pancartas con el retrato de Stalin. Qué mal rollo, perdón, que mala onda. Cierro paréntesis.
Bueno, a lo que íbamos. Ya no vivo en un piso, sino en un depa, y no pido perdón, sino permiso. Con esto último alcancé a despertar la consciencia del pecado original en una inocente niña de tres tiernos añitos, por cierto. Entré en un baño público (¡que no ya lavabo!) donde una mamá se afanaba por enseñarle a su niña los rudimentos del uso del susodicho baño. Para mayor facilidad de maniobra –la tarea no era sencilla-, la mamá había dejado la puerta del baño abierta. ¡Perdón! Alcancé a decir yo, en un acto reflejo. Hubiese debido decir “permiso”, lo sé, pero es que todavía no me sale natural. Oí a la niña preguntarle a su mamá, muy compungida, que qué había hecho mal para que yo pidiese perdón.
Luego, hay cosas más graves, menos graciosas, perdón, chistosas. No, perdón no, quería decir permiso, aunque creo que aquí no aplica, esto es un follón, quiero decir, un relajo, y no me jodan, o sea, no mamen, o como dicen aquí, no manches (ay, los mexicanos, siempre tan educados, ¿pues para qué quieren sus insultos si tienen que camuflarlos bajo un sustituto descafeinado?). A error puede llevar que los mexicanos se amen los unos a los otros con tremenda pasión mientras que a los españoles con un te quiero nos baste y nos sobre. ¿Amar? Eso es de telenovelas, eso es de María Eugenia de la Encarnación te amo no puedo vivir sin ti. Cuídense mucho de decirle a un/a español@ que le/la aman antes de los cuarenta años de casados, a peligro de que salga corriendo y nunca le/la vuelvan a ver. ¡Amar! ¡eso se reserva para el lecho de muerte! Por el contrario, no se sorprendan si un español “los quiere”, verbo muy útil que sirve tanto para amar a mascotas como a amigos, compañeros de trabajo, amantes y hasta al amor-de-tu-vida. ¡Cuánto te quiero! le dice la señora a su perro, se dicen los compañeros de curro (perdón, de chamba) unos a otros aunque en realidad se odien, se dicen los novios el día de la boda. Cuestión de matices y de afinar la oreja.
Y todavía puede ser peor si se acercan por Cataluña, donde para más inri, perdón, para acabarla de amolar, en vez de querernos nos estimamos los unos a los otros. Te estimo, dice el catalán, arrobado de amor, y el latinoamericano se siente cliente de Telmex, estimado cliente, tal y cual. Creo que te amo, dice el latinoamericano, igual por compromiso, igual por quedar bien después de despertarse junto a una desconocida, y el catalán sale espantado ante tanto compromiso y aquí acaba lo que hubiese podido ser una hermosa historia de amor. Feliz domingo.
Altea Gómez radica a medio caballo entre España y México y es periodista, guionista y cuentacuentos.
Foto: Ernesto Fidel Romero Bayter

¿Haiga sido como haiga sido? Sí importa cómo fue lo de García Luna

¿Qué pasa con los Game Freak leaks? ¿Qué es ese Pokemon?

Por qué los juegos multiplataforma están en auge y qué beneficios aportan a los jugadores

Mapa en tiempo real alerta sobre la violencia en Culiacán

Google es absuelto en Europa por caso AdSense

Meta prohíbe medios estatales Rusos

¿Cómo encontrar el hosting WordPress perfecto para tu blog?

El primer narcohackeo se da en Sinaloa para amenazar con más violencia

Telegram pone en riesgo la seguridad nacional de Ucrania

EEUU Actúa contra la desinformación Rusa en elecciones